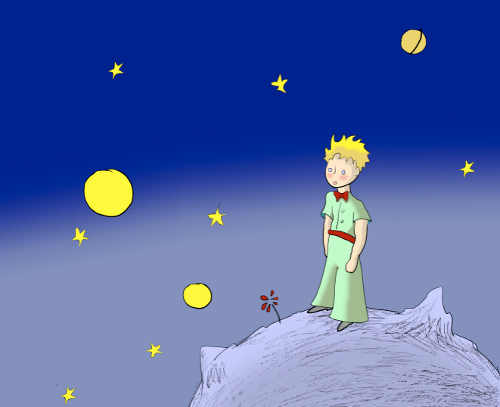El Presidente Truman y el remordimiento
Aquella fría madrugada de Diciembre de 1949, Harry S. Truman se despertó en sus habitaciones de la Casa Blanca con una gran angustia, como si pendiese sobre él un peligro desconocido; y al ver las 4:15 de la mañana en el reloj despertador que tenía sobre el buró, supo que en toda la noche solo había podido dormir quince minutos.
El Presidente Truman y el remordimiento
Juan Roberto Zavala
Aquella fría madrugada de Diciembre de 1949, Harry S. Truman se despertó en sus habitaciones de la Casa Blanca con una gran angustia, como si pendiese sobre él un peligro desconocido; y al ver las 4:15 de la mañana en el reloj despertador que tenía sobre el buró, supo que en toda la noche solo había podido dormir quince minutos.
Sobre el buró tenía numerosos periódicos y revistas que le permitían tener información detallada de la vida diaria de la nación, al margen de la que oficialmente recibía, y especialmente de las explicaciones y valoración que los editorialistas daban a las decisiones y actos de su gobierno, pues estaba convencido que eran el reflejo de la opinión de la población de los Estados Unidos.
Esta falta de sueño, esas noches casi de vigilia, en las que solo podía dormir uno o dos pequeños periodos de quince minutos o media hora, pensaba, tal vez no le permitían un reposo verdadero, aunque se había dado cuenta y constantemente reflexionaba sobre ello, no habían disminuido sus facultades de raciocinio, concentración y memoria.
Aunque se lo habían venido indicando varios de los médicos que lo atendían, siempre eludía utilizar medicamentos que desencadenaran el sueño, pues también se había percatado que los pequeños períodos que lograba dormir le permitían una excelente recuperación física.
Por una parte, pensaba, me encuentro en uno de los mejores momentos de mi carrera política, pues bajo mi presidencia los Estados Unidos, junto con sus aliados, ha triunfado sobre Alemania y hemos logrado el rendimiento incondicional del Japón, con lo que se evitó la pérdida de numerosos jóvenes soldados norteamericanos.
Además, se decía con orgullo, soy el único presidente norteamericano que combatió en la Primera Guerra Mundial y lo hice como oficial de artillería. He sido Juez de Condado, Senador, Vicepresidente y ahora presidente de los Estados Unidos. En 1946 terminé con la huelga nacional ferroviaria y varias otras, que habían desestabilizado al país, causando una grave escasez de vivienda y bienes de consumo.
Recordaba también dos importantes decisiones que tomó en 1948, las que le llenaban de orgullo, pues sabía que por ellas tenía el reconocimiento de la comunidad internacional: el ayudar a la creación y reconocimiento del Estado de Israel y el establecimiento de un puente aéreo para llevar a Berlín alimentos, medicinas y otros suministros, cuando la Unión Soviética bloqueó el acceso a esa ciudad, de los tres sectores occidentales.
Sin embargo, todas las noches venía a su recuerdo la decisión que había tomado en agosto de 1945 de lanzar bombas atómicas, primero sobre Hiroshima, donde vivían aproximadamente 380 mil personas y después sobre Nagasaki, habitado por 240 mil seres humanos.
Solo en aquel infierno de Hiroshima, había leído y le habían contado, cuando el bombardero B-29, Enola Gay, arrojó la bomba, perecieron de inmediato alrededor de 80 mil personas, incluyendo niños, madres de familia, obreros, religiosos, comerciantes y de entre los sobrevivientes, con espantosas heridas, había niños sollozando y buscando a sus padres.
Más adelante y como consecuencia de las quemaduras y efectos de la radiación, supo también, la cifra se elevó a 140 mil.
Algo que le llamaba poderosamente la atención era el relato de los tripulantes del Bombardero B-29 de que con la explosión la temperatura se elevó a más de un millón de grados centígrados, lo que incendió el aire de la ciudad y creó una bola de fuego que se expandió como un hongo, y sobre todo, la expresión del copiloto del avión, Capitán Robert Lewis, al ver la dimensión de las llamas y el humo: “Dios mío ¿Qué hemos hecho?”
Sabía también que en Nagasaki, por efecto de la explosión, murieron instantáneamente 75 mil personas y que más adelante, como consecuencia de las heridas o de la radiación, otro número igual perdió la vida.
A esos recuerdos los acompañaban siempre sentimientos de pesar e inquietud, a lo que él llamaba “desgarramiento interior”, pues sabía que existe una ley moral que nos obliga a respetar las vida de los demás y a la que todos estamos obligados a cumplir y a rechazar todo lo que se le oponga.
Entonces, se preguntaba, ¿será esto lo que llamamos remordimiento y seré yo, con mi decisión, culpable de todos esos horrores, de tantas muertes?
Es decir, sentía que su propia conciencia – ese conocimiento interno y reflexivo del bien y el mal – le reclamaba por su proceder, a pesar de que como presidente de la República y como ser humano había tenido la posibilidad de elegir y tomar una decisión diferente para acabar con la guerra. En algunos momentos llegó hasta sentir aversión por el militarismo y por la guerra misma.
Sin embargo, pensaba, disculpándose, tuve que tomar la decisión de lanzar las bombas sobre el Japón, sin previo aviso, cuando apenas tenía tres meses de haber ocupado la presidencia del país, por la muerte del presidente Franklin D. Roosevelt el 12 de abril de 1945, a sabiendas de que Japón estaba prácticamente derrotado y en una deplorable situación económica, con falta de víveres, medicamentos, etc., con lo que era inminente su rendición.
Recordaba que supo, un poco antes de haber autorizado el lanzamiento, lo que había dicho el canciller nipón Shigenori Togo en un telegrama enviado a varios de sus embajadores en Julio de 1945: “La rendición incondicional es lo único que obstaculiza la paz, así como la petición de preservar la figura del emperador Hirohito”.
Además, se justificaba a sí mismo pensando que había tenido la recomendación de usarla de inmediato, de una comisión que él mismo había creado para valorar el empleo de la bomba, la que previamente escuchó el parecer del Departamento de Estado, el Pentágono, a los principales jefes militares estadounidenses y la de algunos destacados científicos norteamericanos.
Pero sobre todo porque lo había convencido el general George C. Marshall al argumentar que la invasión del archipiélago nipón, para obligarlo a rendirse, costaría 500 mil vidas estadounidenses.
Estos pensamientos constantemente interferían en su vida personal y sobre todo en las grandes decisiones sobre el futuro de la nación, especialmente en las relaciones con la Unión Soviética, pues aunque estaba convencido de que la vida libre y democrática de los Estados Unidos debería prevalecer, existía el riesgo de una nueva guerra mundial, pero ahora con armas atómicas.
Ese peligro era real, pues desde el final de la Segunda Guerra Mundial se habían venido dando grandes diferencias con la Unión Soviética, a lo que se había dado en llamar “guerra fría”, que no era otra cosa que la lucha por la hegemonía mundial, es decir, el dominio de los mercados y la superioridad en el armamento.
Sobre mi conciencia, reflexionaba, no puede pesar una nueva conflagración mundial, pues no solo me acompañaría a lo largo de mi vida, sino que mi nombre estaría en la historia, asociado ahora con la muerte de muchas más personas.
Sin embargo, esa madrugada de diciembre él no sabía que un año después, en 1950, el destino le jugaría una “mala pasada”, pues bajo su mandato los Estados Unidos participarían, apoyando a Corea del Sur, en una guerra contra Corea del Norte, apoyada por la República Popular China, en la que murieron aproximadamente 54 mil soldados norteamericanos y donde se estima hubo 2.5 millones de civiles muertos o heridos; 5 millones sin hogar y más de 2 millones de refugiados.
Entre todas las preocupaciones, propias del jefe de estado del país más poderoso del mundo, Harry S. Truman quería quitarse ese sentimiento de culpabilidad, ese remordimiento que lo perseguía durante sus noches de insomnio, para convencerse de que había actuado correctamente. Y sobre todo, convencerse a sí mismo de sentir orgullo por ello.
Entonces trajo a su memoria dos fechas conmemorativas con las que el pueblo norteamericano recuerda y honra a sus militares. El Día de los Caídos (Memorial Day), que se inició como un homenaje a los soldados de la Unión Americana que lucharon y perdieron la vida durante la Guerra Civil, el que en 1868 se extendió a los combatientes confederados y más adelante a los fallecidos en todas las guerras e invasiones en que han participado los Estados Unidos.
Y el Día del Armisticio, con el que originalmente, a partir de 1919 y por disposición del presidente Woodrow Wilson, se honra y recuerda el heroísmo de los soldados que perecieron en la Primera Guerra Mundial; fecha que en 1938 el Congreso de los Estados Unidos declaró día feriado en todo el país, dedicándolo también a la causa de la paz mundial.
Él no sabía que más adelante, en 1954, y por propuesta del congresista Edward H. Rees, el presidente Dwight Eisenhower le cambiaría el nombre a Día Nacional de los Veteranos, para incluir a los veteranos de cualquier contienda.
Lo que sí sabía, pues durante varios años había participado en ellas, era que en Junio de 1926 y por resolución del Congreso, el presidente Calvin Coolidge estableció la disposición de celebrar anualmente, en esa fecha, ceremonias para rendirles homenaje.
Y recordó haberse dado cuenta, tanto en el Cementerio de Arlington, en Virginia, como en los desfiles que se organizaban ese día por todo el país, la satisfacción y el reconocimiento del pueblo norteamericano al valor de los soldados estadounidenses, convencidos de que luchaban por la justicia y la libertad.
Había visto el orgullo con el que los militares portaban su uniforme y sus medallas, aún aquellos que acudían en muletas y sillas de ruedas y la admiración respeto del pueblo por su amor a la patria y entrega a la defensa y seguridad del país.
Igualmente estaba convencido que los jóvenes, al escuchar el himno nacional o ver izar la bandera americana, soñaban con el servicio militar para tener un vida al servicio de la nación, plena de emociones fuertes.
Todas éstas, para él evidencias acumuladas, lo llevaron al convencimiento, a la certeza, de no haber cometido una acción incorrecta o injusta, por lo que, se dijo, si la conciencia es un juicio de la razón y el remordimiento un pesar o angustia por ser culpable de algo indebido, yo no tengo por qué preocuparme por una decisión tomada a favor de mi país y de la paz, y mucho menos sufrir estas noches de insomnio.
A partir de ahí y por el resto de su vida, Harry S. Truman pudo tener un reposo uniforme, al dormir diariamente, ya sin remordimientos, sin sobresaltos, de cuatro a cinco horas diarias, periodo de sueño que le habían dicho sus médicos, era normal en personas de su edad.